 |
| No se mató a estudiar |
Lo que se dice matarse a estudiar no lo hizo. De hecho, tardó, con el presente, seis años y medio lo que pudo acabar en tres. Pero tampoco se aburrió, que, para Pablo Ginés, recién titulado, era lo peor que pudiera haberle sucedido.
Sus correrías de estudiante no andaban a la zaga de los bachilleres de la Literatura del Siglo de Oro. Pero ahora, viviendo de las ganancias del realquiler de un semisótano chiribilitero que se inundaba a poco que cayese el calabobos, no estaba como para correrse otras juergas que el poder festejar que comía una vez al día, dos cuando le invitaban a cenar sus amigos. Con deciros que reponía la gasolina de su mechero de martillo con la botella de limpiarse las huellas del DNI en la comisaría de su barrio, os podéis imaginar cómo las pasaba.
 |
| "Decidió volver al pueblo" |
Como el hijo pródigo - que no prodigio, que es lo que esperaban sus padres - decidió volver al pueblo, harto ya de buscar trabajo, rellenar instancias y no vender una sola enciclopedia ilustrada a comisión más dietas de desplazamiento. Durante cuatro días antes de partir estuvo desayunándose hogazas de pan con aceite, a fin de rellenar un poco ese cuerpo tan escuchimizado y dar la impresión a su madre de que eran ciertas y buenas esas pagas de ese inexistente trabajo que había conseguido desde que acabó
No fue el aspecto famélico de su hijo, ni los ladridos de su estómago a la hora de compartir la mesa, lo que más le sorprendió a la madre, sino el titulillo. Las orlas geométricas de tan bonitos colores, el escudo de la patria, los múltiples sellos de distintos organismos, las firmas ilegibles para dar más autoridad, el nombre de su hijo con el Don delante y en letras de caja alta: APAREJADOR. Cuántas líneas tiradas sobre el tablero de un anuncio publicitario de café arrancado de una tienda de ultramarinos habían hecho falta para obtener la cartulina.
Quiso el azar que la misma marca del café del anuncio fuese el que emplease la señora de Ginés para invitar a todas las Marías de la aldea a celebrar la vuelta de su hijo y de camino enseñarles el titulillo que, colgado en la pared con un restituido marco apolillado de una Santa Cena de plata venida a cobre con agujerillos, cambiaba por completo el anterior ambiente del comedor.
Bastaron unas semanas para que Pablo Ginés padre presumiese de que los torreznos de sus cerdos habían sanado la enfermedad de su hijo. Pero el problema era ahora encontrar un trabajo en consonancia con el barniz de Pablito - leído y escribido - y a todas luces muy lejos de las posibilidades de un pueblo que la sierra ofrece. Fue el alcalde pedáneo, Don Inocencio, quién mostrando un vivo interés por promocionar a las primeras glorias del desarrollismo de la aldea, a fuerza de no pocas rogativas, hallase un empleo para distribuir las sacas de una estafeta de Correos a veintitantos kilómetros, en la bifurcación de la línea de ferrocarril que dividía los destinos de dos grandes capitales de provincia (me abstengo de daros nombres concretos para que este relato no dé lugar a mofas y chascarrillos sobre los habitantes de la zona).
 |
| Distribuir cartas en una estafeta de Correos |
En mala hora llegó Pablo Ginés el primer día de su trabajo. Interrumpir una partidita de mus y levantar de la siesta al jefe de la estafeta durmiendo plácidamente sobre unas sacas son cosas poco agradables, por muy buena impresión que uno lleve. Como contrapartida, tuvo que descargar él solito el vagón de las 17:35, vaciar el contenido y clasificarlo. El olor de dos botellas de anís rotas hicieron que se arremolinara toda la plantilla junto a él para discutir que era mejor, si mandar el resto de las cuatro botellas que componían el paquete, o bebérselas y darlo por extraviado. Y en el cenit de las argumentaciones vuelve a incordiar Pablo Ginés que, con una caja de cartón con pequeños orificios y una estructura de tablas de madera, dice que tiene una bomba dentro a juzgar por el zumbido que emite.
- ¡Afuera, afuera con ella! - grita el jefe desesperadamente. - ¡Ahí no, que está el depósito y si explota volamos todos!, ¡al otro lado de la vía! - Pablo, con el rostro lívido, la deposita en un descampado. - Hay que abrirla, y te toca a tí, tú eres el que has oído el zumbido de la mecha - , le ordenan alargándole el palo de la escoba a la vez que le recomiendan que se proteja detrás del bidón.
Acostumbrado como estaba a manejar el compás, le era ahora imposible controlar el pulso sin que le temblaba la mano. Cuando todos esperaban ver la explosión, un enjambre de abejas empezó a salir de la caja abandonando el panel. Junto con las sanguijuelas y los gusanos de seda, son los únicos animalillos vivos que permiten viajar por Correo. Se cebaron con el desdichado Pablo. Su cara, sus delicadas manos, parecían de relieve tipográfico. Entre las carcajadas de los empleados, juró no volver más por allí.
Con hondo pesar de su madre y alegría de su padre, descolgó el titulillo, embaló un jamón de bellotas y se vino a suicidar de trabajo a la capital.
 |
| "Embaló un jamón de bellotas y se vino a suicidar a la capital" |
ESCRITO EN LOS AÑOS 80
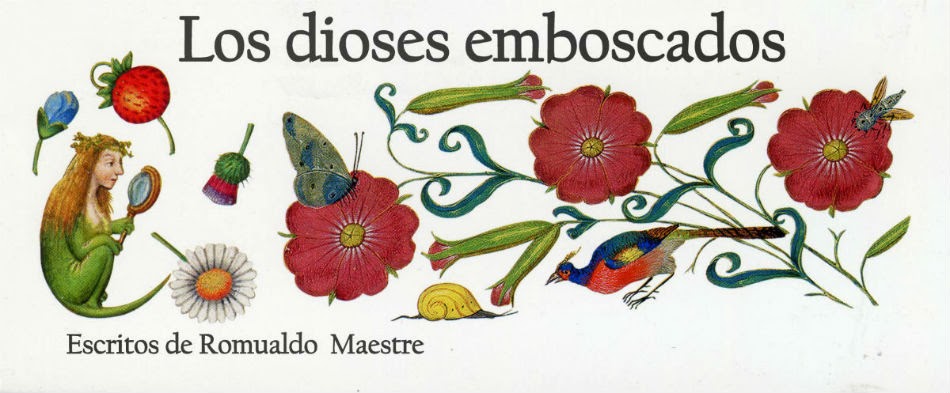
No hay comentarios:
Publicar un comentario